El concierto ‘El sombrero de tres picos’ despedirá la temporada 2023-24 de la orquesta con música de Falla, Turina y María Rodrigo
Main Content

La Sinfónica de Rivas Alma Mahler cierra su temporada

La ONE tiende puentes entre tradiciones
La música de Takemitsu, Walton y Frank dialoga en un concierto que cuenta con el director Kayuki Yamada y la violista Sara Ferrández

Jorge Yagüe, Segundo Premio en el Concurso Erich Bergel
El director titular de la Joven Orquesta Leonesa, galardonado en la competición internacional de dirección de orquesta celebrada en Rumanía
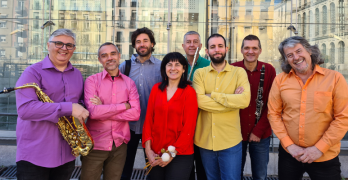
Monográficos de compositores, bajo la coordinación de Cosmos 21
Se celebrarán en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo el paraguas del Consejo Territorial de Madrid de la SGAE
Entrevistas

Daniel Pinteño: ‘Hacer música que no se ha hecho antes te pide que pongas mucho de tu parte’
Concerto 1700 tiene este mes una cita muy especial en el Auditorio Nacional con el estreno completo en tiempos de modernos de Las amazonas de España de Facco

Sara Blanch: ‘Las posibilidades de la voz son infinitas’
Hablamos con la soprano Sara Blanch antes de abordar un momento profesional muy especial para ella: su primer recital en solitario en el Palau de la Música Catalana

Conrado Moya: ‘Mi meta ha sido siempre luchar por el futuro de la marimba’
Tras haber creado, sin apenas referentes, una carrera como solista con un instrumento poco habitual, triunfa en escenarios sinfónicos y camerísticos de todo el mundo
Vídeo de la semana
Artículos

Diálogo con… Marina Cabello del Castillo
Publicado en: Mulierum
Cabello es una de las violagambistas más destacadas del panorama. Su amplio conocimiento del instrumento y del repertorio la sitúan entre nuestros grandes profesionales

La Tradición Karl Heinrich Barth
Publicado en: Tradiciones Pianísticas
Tradiciones Pianísticas a través de sus Árboles Genealógicos es el resultado de un trabajo de investigación del pianista Daniel Pereira. En esta 32 entrega presenta la Tradición Karl Heinrich Barth

Sofía Zarzoso: ‘La Banda Simfònica de Dones es una oportunidad fantástica para visibilizar a intérpretes y compositoras’
Publicado en: Nuestras sociedades musicales
Sofía Zarzoso es la encargada de guiar durante 2024 a la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV, que está de gira esta primavera
Melómano de Oro

Reseña | Cartografía del mar
André Cebrián y Pedro Mateo nos abren las puertas de un mundo donde conviven compositores, sonoridades, pensadores, estilos, lugares, personajes, escritos y obras musicales que forman parte del ADN de la humanidad o que aún están por escucharse

Reseña | Otro Barbieri
Disco extraordinario, por la rareza del repertorio registrado, pero todavía más por la incomparable calidad de la soprano Sofía Esparza (excelsa su voz) y del pianista Rinaldo Zhok
Discos recomendados

Reseña | Passacalle de la Follie
Philipe Jaroussky es un asiduo colaborador del conjunto L’Arpeggiata, que dirige la arpista y tiorbista Christina Pluhar, quien desde sus inicios nos deleitaba con discos fantásticos como Teatro d’Amore

Reseña | Berce
Alejandra Díaz, violonchelista principal asociada de la Israeli Opera de Tel Aviv, realiza su presentación discográfica con un proyecto que entreteje los sonidos de su Galicia natal con los de su violonchelo clásico
Enseñanzas musicales

El repertorio como instrumento para el aprendizaje
Dentro del contexto educativo resulta de vital importancia prestar atención al repertorio que elegimos, entendido como una herramienta a nuestra para facilitar el progreso de nuestro estudiantado











