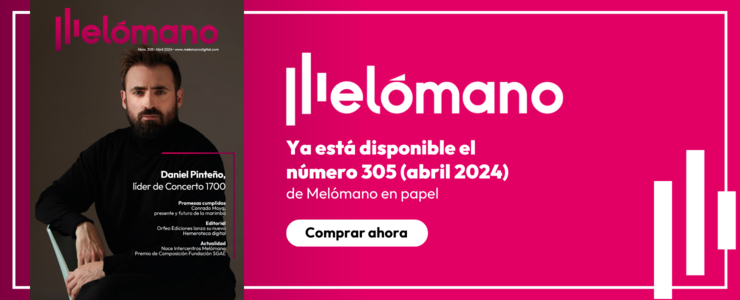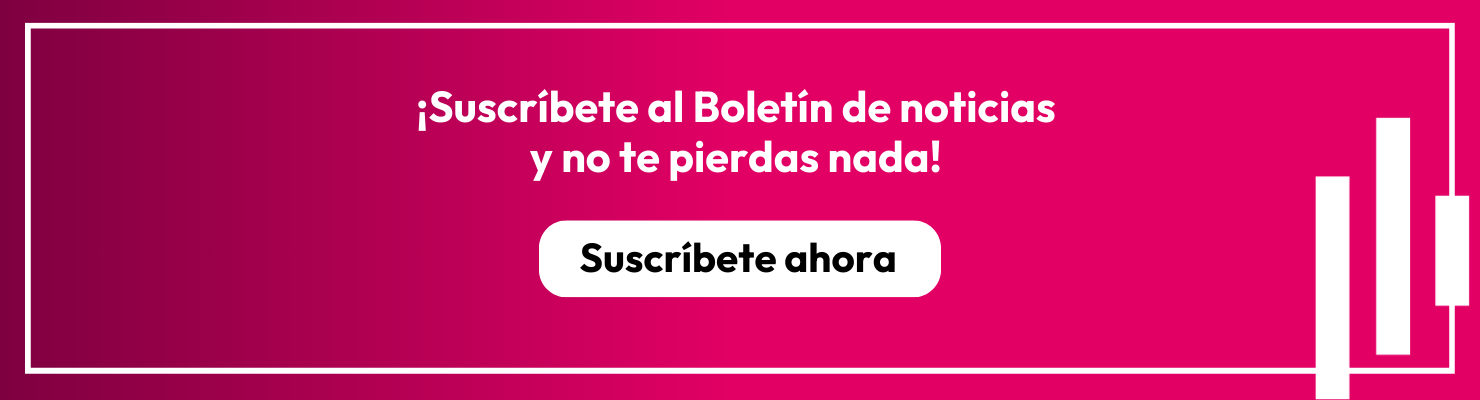El ciclo, que alcanza una nueva edición con una amplia programación de conciertos y cursos, dedicará un homenaje al pintor Romero de Torres
Main Content

43º Festival de la Guitarra de Córdoba

Juan Ferrer debuta con la Orquesta de Extremadura
El clarinetista interpretará Áurea, una obra de Pacho Flores de la que es dedicatario, en dos conciertos dirigidos por Andrés Salado

Clases magistrales de dirección en Guadix
Contarán con sesiones teóricas impartidas por Enrique García Asensio y Ricardo J. Espigares, y sesiones prácticas con formaciones de cuerda y viento

Audiciones para la Joven Academia de la OCG
La Orquesta Ciudad de Granada abre una nueva convocatoria de este programa, dedicado a la formación de jóvenes instrumentistas
Entrevistas

Juan José Solana: ‘El Intercentros Melómano-Premio de Composición Fundación SGAE resultará muy útil para toda la comunidad educativa y artística’
Las actividades organizadas bajo el respaldo de la Fundación SGAE son garantía de éxito

Daniel Pinteño: ‘Hacer música que no se ha hecho antes te pide que pongas mucho de tu parte’
Concerto 1700 tiene este mes una cita muy especial en el Auditorio Nacional con el estreno completo en tiempos de modernos de Las amazonas de España de Facco

Sara Blanch: ‘Las posibilidades de la voz son infinitas’
Hablamos con la soprano Sara Blanch antes de abordar un momento profesional muy especial para ella: su primer recital en solitario en el Palau de la Música Catalana
Vídeo de la semana
Artículos

Pedro Chamorro: una vida dedicada a los instrumentos de púa
Publicado en: Biografías
Pedro Chamorro, concertista, profesor, director, compositor e investigador, es una de las grandes personalidades de los instrumentos de púa en España
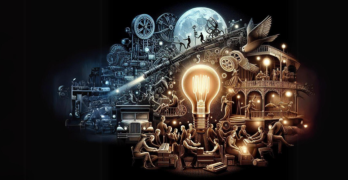
Arte y tecnología: una relación simbiótica
Publicado en: Conectando emociones, Uncategorized
El cambio está ahí, invariablemente, y somos cada uno de nosotros los que decidimos cómo afrontarlo y actuar ante su inminente presencia

Diálogo con… Marina Cabello del Castillo
Publicado en: Mulierum
Cabello es una de las violagambistas más destacadas del panorama. Su amplio conocimiento del instrumento y del repertorio la sitúan entre nuestros grandes profesionales
Melómano de Oro

Reseña | Five Verses
Carlos Zaragoza y Kishin Nigai nos presentan su primer trabajo discográfico titulado Five Verses, en el que incluyen música de Caplet, Hindemith, Bass, David y Naón

Reseña | Cartografía del mar
André Cebrián y Pedro Mateo nos abren las puertas de un mundo donde conviven compositores, sonoridades, pensadores, estilos, lugares, personajes, escritos y obras musicales que forman parte del ADN de la humanidad o que aún están por escucharse
Discos recomendados
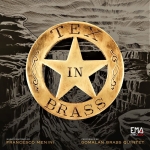
Reseña | Tex in Brass
Desde Verona recibimos el último trabajo de Francesco Menini, en el que dedica su personal homenaje al cómic italiano más famoso, en forma de suite para quinteto de metal

Reseña | Passacalle de la Follie
Philipe Jaroussky es un asiduo colaborador del conjunto L’Arpeggiata, que dirige la arpista y tiorbista Christina Pluhar, quien desde sus inicios nos deleitaba con discos fantásticos como Teatro d’Amore
Enseñanzas musicales

El repertorio como instrumento para el aprendizaje
Dentro del contexto educativo resulta de vital importancia prestar atención al repertorio que elegimos, entendido como una herramienta a nuestra para facilitar el progreso de nuestro estudiantado
Más publicaciones

Becas para estudios internacionales de la Fundación SGAE
Publicado en: Noticias
La convocatoria, abierta hasta el 17 de mayo, permitirá a decenas de creadores ampliar sus formación artística en escuelas de todo el mundo