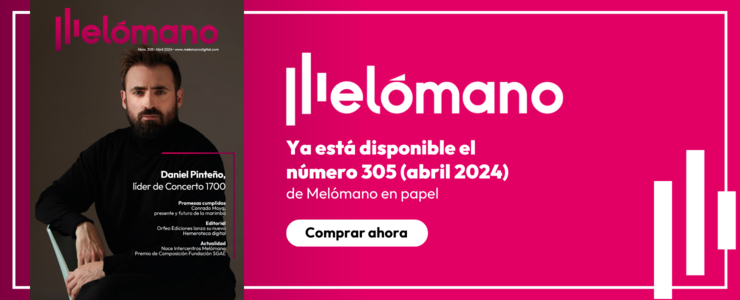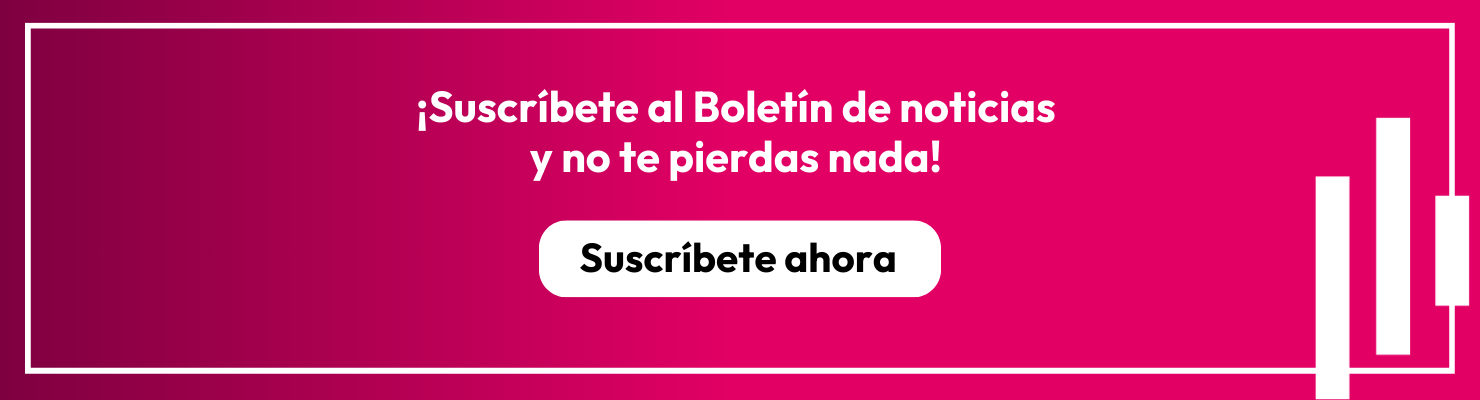El Concierto para trompa de Glière y el Carmina Burana de Orff componen el programa de la agrupación para el 28 de abril
Main Content

Glière y Orff de la mano de Filarmonía de Madrid

‘A la memoria de la belleza’ con el Cuarteto Gerhard
La agrupación de cuerdas interpretará en el Ateneo de Madrid un programa con Kurtág, Shostakóvich y Chaikovski

Reestreno del Concierto para violonchelo de Manén a cargo de Guillermo Pastrana
El concierto ‘Prop del Mar!’ supone una conmemoración musical a la obra de compositores y literatos catalanes

La Sinfónica de Rivas Alma Mahler cierra su temporada
El concierto ‘El sombrero de tres picos’ despedirá la temporada 2023-24 de la orquesta con música de Falla, Turina y María Rodrigo
Entrevistas

Daniel Pinteño: ‘Hacer música que no se ha hecho antes te pide que pongas mucho de tu parte’
Concerto 1700 tiene este mes una cita muy especial en el Auditorio Nacional con el estreno completo en tiempos de modernos de Las amazonas de España de Facco

Sara Blanch: ‘Las posibilidades de la voz son infinitas’
Hablamos con la soprano Sara Blanch antes de abordar un momento profesional muy especial para ella: su primer recital en solitario en el Palau de la Música Catalana

Conrado Moya: ‘Mi meta ha sido siempre luchar por el futuro de la marimba’
Tras haber creado, sin apenas referentes, una carrera como solista con un instrumento poco habitual, triunfa en escenarios sinfónicos y camerísticos de todo el mundo
Vídeo de la semana
Artículos
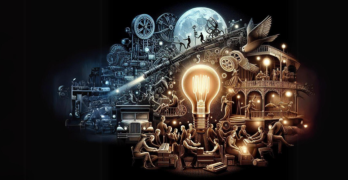
Arte y tecnología: una relación simbiótica
Publicado en: Conectando emociones, Uncategorized
El cambio está ahí, invariablemente, y somos cada uno de nosotros los que decidimos cómo afrontarlo y actuar ante su inminente presencia

Diálogo con… Marina Cabello del Castillo
Publicado en: Mulierum
Cabello es una de las violagambistas más destacadas del panorama. Su amplio conocimiento del instrumento y del repertorio la sitúan entre nuestros grandes profesionales

La Tradición Karl Heinrich Barth
Publicado en: Tradiciones Pianísticas
Tradiciones Pianísticas a través de sus Árboles Genealógicos es el resultado de un trabajo de investigación del pianista Daniel Pereira. En esta 32 entrega presenta la Tradición Karl Heinrich Barth
Melómano de Oro

Reseña | Cartografía del mar
André Cebrián y Pedro Mateo nos abren las puertas de un mundo donde conviven compositores, sonoridades, pensadores, estilos, lugares, personajes, escritos y obras musicales que forman parte del ADN de la humanidad o que aún están por escucharse

Reseña | Otro Barbieri
Disco extraordinario, por la rareza del repertorio registrado, pero todavía más por la incomparable calidad de la soprano Sofía Esparza (excelsa su voz) y del pianista Rinaldo Zhok
Discos recomendados

Reseña | Passacalle de la Follie
Philipe Jaroussky es un asiduo colaborador del conjunto L’Arpeggiata, que dirige la arpista y tiorbista Christina Pluhar, quien desde sus inicios nos deleitaba con discos fantásticos como Teatro d’Amore
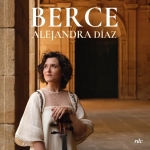
Reseña | Berce
Alejandra Díaz, violonchelista principal asociada de la Israeli Opera de Tel Aviv, realiza su presentación discográfica con un proyecto que entreteje los sonidos de su Galicia natal con los de su violonchelo clásico
Enseñanzas musicales

El repertorio como instrumento para el aprendizaje
Dentro del contexto educativo resulta de vital importancia prestar atención al repertorio que elegimos, entendido como una herramienta a nuestra para facilitar el progreso de nuestro estudiantado
Más publicaciones

La ONE tiende puentes entre tradiciones
Publicado en: Noticias
La música de Takemitsu, Walton y Frank dialoga en un concierto que cuenta con el director Kayuki Yamada y la violista Sara Ferrández