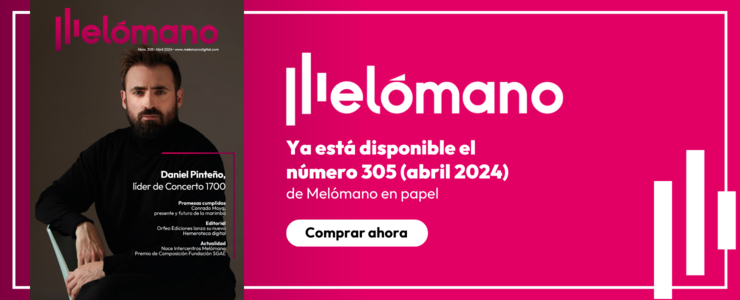Por José Luis García del Busto
Entre los términos musicales de uso más cotidiano, extendido y universal figura, sin duda, el de sonata. No es por casualidad, claro: la sonata es el género esencial de la música instrumental practicada durante los períodos clásico y romántico (último tercio del siglo XVIII y siglo XIX, respectivamente), los cuales, a su vez, son los más practicados, a la hora de la escucha, por la grey melómana.
Por añadidura, la sonata clásica-romántica es una unidad musical integrada por varias piezas o movimientos, cada uno con su propia estructura formal, pero de los cuales el primero (invariablemente) y alguno de los otros (coyunturalmente) responden a una misma estructura formal que, de este modo, se erige en la más importante y característica, estructura que ha dado en llamarse forma sonata. Más aún, por delante y por detrás del período clásico-romántico encontraremos sonatas: existen desde finales del siglo XVI, proliferan durante el Barroco y, pasada su ‘edad de oro’, las sonatas llegan hasta nuestros días.
Algunos otros géneros trascendentales para la música instrumental y que se denominan de otro modo también son, en puridad, sonatas: así, la sinfonía es una sonata orquestal y el concierto es una sonata para instrumento solista y orquesta. El uso normalizado del término sonata para designar composiciones arranca, en efecto, del último tramo de la era renacentista y primero de la era barroca: en la Venecia de finales del XVI, los Gabrieli titulan como sonatas a piezas de forma libre cuya característica común y definitoria es, sencillamente, la de que son piezas de música instrumental: sonata (o toccata) en principio no significa más que música para ser ‘sonada’ (o ‘tocada’), frente a la cantata o a la música vocal en general.
Más tarde, sonata significará muchas otras cosas (además de esta) y a ello nos dedicaremos en este artículo, pero notemos ahora cómo en el siglo XX la utilización del término sonata a veces se refiere a este concepto original, arcaico, más que a los significados que fue adquiriendo con el uso durante el Barroco avanzado, el Clasicismo y el Romanticismo. Si Andrea y Giovanni Gabrieli nos dan el prototipo de un primer estadio de la sonata, un siglo después, en el esplendor del Barroco, podemos encontrar modelos avanzados de sonata en la figura de otro maestro italiano, Arcangelo Corelli. En él se resumen muy bien, efectivamente, las dos corrientes esenciales de la sonata barroca: la sonata da camera y la sonata da chiesa.
La sonata de cámara consiste en un preludio o introducción y la sucesión de dos, tres o cuatro movimientos normalmente emparentados con aires de danza; la sonata de iglesia huye de la danza y se estructura habitualmente como sucesión de cuatro movimientos ‘abstractos’, en el esquema lento – rápido – lento – rápido, ateniéndose por lo común los movimientos rápidos a procedimientos de escritura contrapuntística (fugada).
Unas y otras fueron, muy a menudo, sonatas en trío o trío-sonatas en lo que se refiere al dispositivo instrumental empleado, entendiendo lo de ‘trío’ no con carácter numérico restrictivo, sino como idea: son dos voces ‘cantantes’ y un ‘acompañamiento’ o, mejor dicho, un basamento armónico dado por el bajo continuo y que puede estar confiado a uno o a varios instrumentos e instrumentistas.
Como corresponde a un compositor cuya inmensa producción obró a modo de resumen enciclopédico del saber y de los usos musicales de su tiempo, en Johann Sebastian Bach encontramos ejemplos de sonatas en trío, de sonatas para un instrumento melódico (violín, flauta) con acompañamiento de teclado (clave) e incluso de sonatas a solo, y tanto según los moldes de la sonata da camera como de la sonata da chiesa.
Pero si, en tiempos más modernos, la evolución de los instrumentos de teclado hasta llegar a la eclosión del piano ha tenido tantísima relación con la evolución del género sonatístico y con la fijación de sus formas, justo será dar de nuevo cancha a un italiano en esta sucinta historia, pues Domenico Scarlatti —medio napolitano, medio madrileño— erigió desde su clave al servicio de doña Bárbara de Braganza, reina de España, un bellísimo monumento a la sonata. Sus centenares de composiciones con este título supusieron un paso hacia la fijación de la sonata clásica.
El modelo de la sonata scarlattiana —la sonata preclásica— es en un solo movimiento, escindido en dos partes cada una de las cuales suele repetirse. Tal esquema de sonata en un movimiento, bipartita y a menudo monotemática, será profundizado unos lustros más tarde, finalizando ya el XVIII, por Antonio Soler, aquel genial monje escurialense venido de Olot y Montserrat.
Tanto Scarlatti como Soler escribieron sonatas en varios movimientos, pero ni son las mejores de su producción ni tuvieron la fuerza de lo que se erige en modelo. Corresponde a los inmensos talentos de dos ‘vieneses’, Haydn y Mozart, la fijación del molde sonatístico que iba a echar raíces para constituir un esqueleto formal que resultaría casi ineludible, en toda Europa, durante siglo y medio de historia riquísima para la música instrumental.
La sonata clásica, a la que comúnmente apuntamos cuando decimos simplemente sonata, fue adoptada por estos dos grandes compositores, de manera que se diría ‘natural’, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, y quedó establecida como una estructura en cuatro movimientos que, por ser una sucesión basada en el contraste agógico, recuerda a la sonata da chiesa y, por contener un movimiento de danza, recuerda a la sonata da camera.
En todo caso, más que una síntesis del pasado, era la adopción de una forma que se revelaba extraordinariamente útil, rica en posibilidades, para ordenar un discurso puramente musical (‘música pura’) de manera que liberara al compositor del trabajo de idear cada vez un molde y, de paso, garantizara la fácil comunicabilidad, hacia sus posibles oyentes, de música que nacía con ambición estética, pero sin contenidos religiosos, ni dramáticos, ni argumentales, ni textuales en los que apoyarse.
Muchas obras que se atienen al modelo genérico de la sonata son en tres y no en cuatro movimientos: cuando esto sucede, es del tercer movimiento (el minuetto o scherzo) del que se prescinde, quedando un esquema rápido-lento-rápido. Los conciertos para instrumento solista y orquesta son, casi sistemáticamente, sonatas en tres movimientos. Con relativa frecuencia encontraremos sonatas (es decir, sonatas o sinfonías) en cuatro movimientos que invierten el orden de sucesión de los dos movimientos centrales, quedando el minuetto/scherzo como segundo y el lento como tercero.
En fin, las variantes sobre estos esquemas son tan abundantes y ricas como diversos e imaginativos son los talentos de los compositores que las han practicado. Por eso es tan interesante el análisis.