Por Andrés Moreno Mengíbar
Entre enero y marzo de 1863, el ya totalmente consagrado Giuseppe Verdi visitó España. El motivo inicial era supervisar el estreno madrileño, en el Teatro Real, de su última composición, precisamente de temática española: La forza del destino. Pero a buen seguro que hubo otras motivaciones para que el genio musical del momento, demandado por los teatros más importantes de Europa, decidiese afrontar el largo, fatigoso y arriesgado viaje desde San Petersburgo a Madrid vía París. Y la más importante de esas motivaciones qué duda cabe que debió ser la misma que atraía por entonces a tantísimos viajeros románticos a nuestro país: conocer in situ los paisajes y los personajes de esa España soñada, mítica, misteriosa, exótica, tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. La tantas veces imaginada España estaba ahora al alcance de la mano.
La imagen musical de España
Como tantos otros artistas europeos, Giuseppe Verdi recibe y asimila desde su juventud una imagen de España forjada por el primer romanticismo. A decir verdad, España había dejado de contar en el panorama icónico europeo, en el conjunto de figuraciones simbólicas que constituían la identidad europea, desde el último cuarto del siglo XVII. Es decir, desde los momentos del declive político internacional de la monarquía española, pasando desde entonces y a todo lo largo del siglo XVIII a formar parte de la brumosa periferia de territorios y culturas cuya aportación a la cultura continental se consideraba nula o superflua. Es más, nuestro país se desvela, en los relatos de los viajeros ilustrados, como un espacio extraeuropeo desde el punto de vista cultural, como un espacio de barbarie, ignorancia y oscurantismo que nada podía aportar a la Europa de las Luces (recuérdese la famosa pregunta “¿Pero qué se debe a España? Y desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace diez, ¿Qué ha hecho ésta por Europa?”, formulada por Masson de Morvilliers en la Encyclopedie metodique en 1782).

En el terreno musical podemos constatar la floración de publicaciones europeas de colecciones de canciones españolas compuestas por músicos exiliados. El terreno para la expansión del delirio por la música española lo había ya abonado unos años antes el tenor y compositor sevillano Manuel García (1775-1832) desde que en 1807 causase sensación en París con su ópera unipersonal El poeta calculista y, sobre todo, con su famoso polo “Yo que soy contrabandista”. García (quien sería el primer conde de Almaviva rossiniano así como el padre de María Malibrán y de Pauline Viardot) dio a conocer a los franceses las esencias de la escuela bolera, de los ritmos de la seguidilla, del bolero, de la tirana y de otras danzas desarrolladas en España en el último cuarto del siglo XVIII. De tal forma que cuando compositores exiliados como Fernando Sor, Melchor Gomis, José León, Mariano Rodríguez Ledesma, Salvador Castro de Gistau y tantos otros, ya fuese en París, ya en Londres, buscasen una manera de conseguir ingresos, tuvieron ante sí abiertas las puertas de los salones y de las editoriales musicales siempre y cuando les facilitasen esos ritmos ahora de moda. En su magistral estudio La canción lírica española en el siglo XIX (ICCMU, Madrid, 1998), Celsa Alonso documenta decenas y decenas de colecciones de canciones españolas (tiranas, boleras, seguidillas, cachuchas, tiranas…) editadas en Europa entre 1815 y 1840 aproximadamente. Hasta el punto de que compositores europeos, atraídos por estos subyugantes ritmos, tan salvajes y poco académicos (se suponía), crearon composiciones propias inspiradas en ellos. Es el caso de Chopin y su bolero, de Liszt y su fantasía sobre “El contrabandista” o de las versiones “académicas” de la cachucha de Strauss o Gilbert & Sullivan, por no hablar del claro aire de tirana con el que se cierra El barbero de Sevilla.
España en Verdi

Hagamos tres breves catas en la música verdiana. Primera cata: La Traviata (1853). Estamos en el segundo acto, en la escena undécima, en medio de la fiesta de carnaval que Flora organiza en su casa parisina (en la década de los años 40 del siglo XIX según el original de Dumas, en el siglo XVIII según el censurado libreto). Tras la actuación de las gitanas, los invitados aparecen disfrazados de toreros recién llegados de Madrid y entre risas de los asistentes cuentan las hazañas de Piquillo, el famoso matador vizcaíno. Si prestamos atención al ritmo que acompaña a la narración notaremos un aire familiar, un tiempo en tres por cuatro, larga-breve-breve, que no es sino el ritmo propio del polo andaluz, esa danza preflamenca y dieciochesca que Manuel García diese a conocer en Europa con su archiconocido “Yo que soy contrabandista”, mencionado en escritos de Georges Sand, Victor Hugo o García Lorca y glosado musicalmente por Liszt y hasta por Schumann. Y aún más ayudaron a su éxito internacional sus hijas María Malibrán y Pauline Viardot, que siempre intercalaban este polo en la escena de la lección de canto cuando cantaban El barbero de Sevilla.

Tercera cata: escena primera de la segunda parte del segundo acto de Don Carlos (1867). Toda una Princesa de Éboli, en la corte madrileña de 1568, pide una mandolina y canta ante las damas de la reina una “canción sarracena” que habla de los amores de un rey moro de Granada. Y, ¿qué descubrimos bajo el canto de la Éboli? Pues de nuevo a nuestro amigo el ritmo de polo, pero que en esta ocasión conduce, al final de cada estrofa, a unos auténticos melismas flamencos que, por cierto, pocas intérpretes saben resolver con naturalidad.
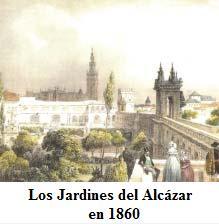
Verdi en España
Tras largas negociaciones y aplazamientos de un año a otro, finalmente se estrenó en el Teatro Imperial de San Petersburgo, el 19 de noviembre de 1862, la última producción verdiana. La forza del destino era una nueva muestra del interés y el conocimiento que Verdi tenía de la literatura dramática española, a la cual ya había recurrido en los casos de Il trovatore (1853) y de Simon Boccanegra (1857). En ambos casos se trataba de dramas escritos por el chiclanero Antonio García Gutiérrez, pero ahora era Ángel de Saavedra, duque de Rivas, el autor de ese drama (estrenado en 1835) “potente, singular, vastísimo” en palabras de Verdi, que enfrentaba la nobleza de corazón del indiano Álvaro a la cerrazón de los prejuicios de la honra y de la limpieza de sangre de la familia de los Vargas. La empresa concesionaria del Teatro Real de Madrid aprovechó la ocasión de la ambientación e inspiración españolas de la nueva ópera para negociar con Ricordi, el agente de Verdi, la presencia del compositor en la capital madrileña a principios del año siguiente para dirigir los ensayos del estreno español de La forza del destino. Verdi accedió sin dudarlo, a pesar de lo fatigoso de un viaje que le obligaba a atravesar toda Europa. No era sólo, como se dice, por la presencia en Madrid de su tenor favorito, Gaetano Fraschini, quien ayudó a convencer a Verdi, sino, sobre todo, por la ocasión de conocer directamente esas tierras, ese paisaje y ese paisanaje tantas veces imaginado y ensoñado, alimentado durante años por grabados, narraciones y melodías y que ahora podrían ser materializados.



Tras la gris estancia sevillana, la siguiente etapa fue Jerez de la Frontera, con visita a alguna de sus afamadas bodegas (donde adquirió un barril de vino para que se lo enviasen a Italia: cuenta cierta leyenda que cuando el vino llegó a Santa Ágata se había estropeado y que Verdi reclamó a los bodegueros, pero que éstos le respondieron que los vinos de Jerez se “mareaban” o deterioraban con el trasiego de un viaje de tales condiciones). De Jerez a Cádiz, con la consiguiente recepción oficial y rápido regreso a Madrid. Antes de regresar a Italia no perdió ocasión de acercarse a conocer Toledo y el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Sin saber aún que su siguiente ópera se ambientaría en buena parte en tal monumento, Verdi manifestó que, a pesar de las riquezas artísticas de su interior, le parecía un edificio “severo, terrible, como el feroz soberano que la construyó”.


















