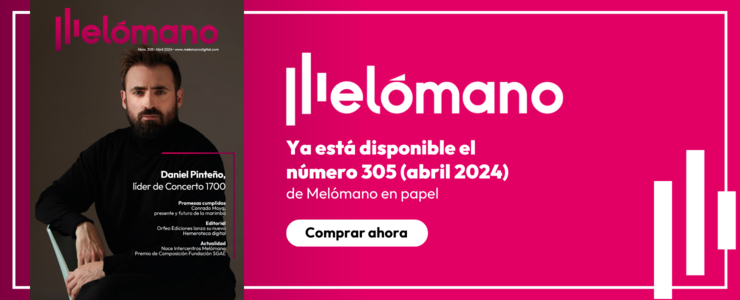Por José Luis García del Busto
Como es bien sabido, la denominación de poema sinfónico no indica una forma musical, sino más bien un género, una manera de enfocar la composición, basada en la supuesta capacidad de la música si no para describir, sí al menos para evocar y sugerir situaciones, escenas, paisajes, estados de ánimo, caracteres de personajes, climas poéticos, hilos narrativas, tensiones dramáticas…
Música descriptiva ha tenido que haber desde el momento en que hubiera música; y desde que este arte empieza a existir como manifestación creativa del hombre y a plasmarse en papel pautado, esto es, desde el punto en que podemos hablar de la música como algo conocido y constataba, la imitación de la naturaleza —el trino de los pájaros, el fluir de las aguas del riachuelo, el ulular del viento, la amenaza del trueno— es un elemento casi familiar, por frecuente. En este artículo nos circunscribirnos a la música ‘moderna’, la que arranca en el Clasicismo vienés y cobra una nueva dimensión con el despertar del Romanticismo.
El poema sinfónico es un concepto y una aportación propiamente románticos. Al parecer, los términos los acuña Franz Liszt, pero sus obras en este campo no hacen sino continuar una rica sucesión de partituras precedentes que, en la mayoría de los casos, él conocía y admiraba: incluso había colaborado a difundirlas como intérprete, transcriptor, organizador de conciertos, etc.
En efecto, son modelos tempranos de poemas sinfónicos, aunque él las titulara como oberturas, las celebradas Coriolano, Egmont o Leonora III, de Beethoven, páginas tan admirables en su mero aspecto de ‘música pura’ como en su capacidad de sugestión de personajes y hazañas épicas concretas.
Por lo demás, la Sinfonía ‘Pastoral’, con su sentido evocador de arroyuelos que fluyen, pájaros que cantan, tormentas que descargan y escenas campesinas, es un perfecto ejemplo de sinfonía poemática. Otra gran sinfonía poemática vendría con la Fantástica de Héctor Berlioz, gran admirador de Beethoven y autor también de la sinfonía poemática con viola solista que es Harold en Italia y de oberturas que no son sino poemas sinfónicos adelantados a la denominación, como, por ejemplo, la de El rey Lear. En Alemania, Mendelssohn es un preclaro cultivador del género incipiente con las oberturas de El sueño de una noche de verano, Mar en calma y viaje feliz y Las Hébridas, así como su buen amigo Schumann cultivó el poema sinfónico en sus oberturas Manfred, Julio César o Fausto.
Pero, como apuntábamos, el género cuaja definitivamente en el catálogo y en la doctrina de Liszt, autor de un buen puñado de composiciones sinfónicas con ‘argumentos’ que podían estar basados en Byron (Tasso), en Shakespeare (Hamlet) o en Victor Hugo (Lo que se oye en la montaña, Mazeppa); podían ser de índole narrativa (La batalla de los hunos) o filosófica (Los preludios, Los ideales); apegados a lo humano (De la cuna a la tumba) o a la mitología (Orfeo, Prometeo)… sin olvidar que su contribución a la sinfonía no contempla ninguna ‘sinfonía pura’, sino dos grandes obras ‘poemáticas’ que, frente a los modelos mencionados de Beethoven y Berlioz, requieren incluso de la voz humana: son la Sinfonía Fausto y la Sinfonía Dante.
A partir de Liszt, el poema sinfónico se define y se proyecta por toda Europa. En Rusia había habido antecedentes con Glinka, pero la composición ‘poemática’ estalla con Los Cinco y especialmente en obras como En las estepas del Asia Central (Borodin), Una noche en el Monte Pelado (Músorgski), La gran Pascua rusa y Scheherezade (Rimski-Kórsakov).
Por su parte, el ruso más europeísta, Chaikovski, es un campeón en esta materia: Romeo y Julieta, Francesca da Rimini, 1812, Capricho italiano… hasta la llamada Sinfonía Manfred son genuinos poemas sinfónicos.
Ya introduciéndose en nuestro siglo, Scriabin no hace sino prolongar la estética del poema sinfónico en sus obras orquestales fundamentales: Poema del éxtasis, Prometeo o Poema del fuego, Poema divino o la Sinfonía núm. 3, etc. Lo mismo Rajmáninov: La roca, La isla de los muertos… Por su parte, el primer nombre de la música moderna checoslovaca, Smetana, basa su permanencia en los repertorios concertísticos en los poemas sinfónicos del ciclo Mi Patria y su sucesor, Dvorák, aunque sea más frecuentado por sus sinfonías ‘puras’, compuso igualmente un buen número de poemas sinfónicos: Otello, La paloma torcaz, Carnaval… Poemática es, así mismo, Taras Bulba, la más preciada composición orquestal de Janacék. Y si en Francia Berlioz había iniciado este camino, en el tramo más avanzado cronológicamente del Romanticismo francés encontramos múltiples muestras de música poemática, especialmente en el catálogo del prolífico Saint-Saëns: La rueca de Onfalía, La juventud de Hércules…
Precisamente en la Francia de paso de un siglo a otro un Debussy se apoyaba en el género poemático para hacer deslumbrantes propuestas de su nuevo lenguaje orquestal —Preludio a la siesta de un fauno, El mar— y en el mismo París se dio un auténtico modelo de poema sinfónico con la obra de Paul Dukas, El aprendiz de brujo. Tanto este logro como la condición profesoral del maestro Dukas supusieron un fuerte impulso del género en aquel país y en el nuestro, pues no fue ‘inocuo’ el paso por la Schola Cantorum de compositores como Turina, Usandizaga, Guridi o Rodrigo, cuyos catálogos orquestales están repletos de poemas sinfónicos.
De Inglaterra recordemos el Falstaff de Elgar, entre tantos otros ejemplos; de Italia la obra orquestal completa de Respighi; en los países nórdicos, tanto el danés Nielsen como el finlandés Sibelius, además de practicar la sinfonía, llenan sus catálogos de poemas sinfónicos.
En fin, deliberadamente hemos dejado como colofón de este apresurado repaso al género poemático sinfónico la cita de quien acaso sea su más egregio representante, el bávaro Richard Strauss quien, imbuido de la mejor tradición compositiva alemana, aborda este género desde sus primeras obras orquestales y logra, en unos años, no solo renovarlo sino afirmarlo con un ramillete de auténticas obras maestras: Don Juan, Till Eulenspiegel, Muerte y transfiguración, Así habló Zaratustra, Una vida de héroe, Don Quijote, la Sinfonía Alpina y la Sinfonía Doméstica, etc.
Por los mismos años finales del siglo XIX, un compositor como Mahler construye a menudo genuinos poemas sinfónicos como movimientos de sus sinfonías, siendo un prototipo el Totenfeier que pasó a ser primer tiempo de la Segunda. Y hasta el mismísimo Schoenberg, con obras como Noche transfigurada o Peleas y Melisande se inscribe en la nómina. El modelo straussiano de poema sinfónico (y, en esto, siguiendo fielmente el modelo de Liszt) es una proclama de fantasía y libertad compositivas.
Por si no estaba implícito en lo dicho hasta el momento, recalquemos que no existe una forma específica para este tipo de composiciones, ni siquiera un molde formal mayoritariamente aceptado, salvo, acaso, en los primeros tiempos de estas manifestaciones musicales —Beethoven, Mendelssohn…—, en los que los compositores optaron por adaptarse al omnipresente esquema del allegro de sonata.
Luego, cuando la libertad, la fantasía y el gusto por seguir explícitamente un curso argumental se impusieron, cabe decir que la forma del poema sinfónico la impuso el propio ‘argumento’ de base, del mismo modo en que la forma de un poema llevado a la música impone naturalmente unas pautas formales al lied o canción resultantes.
Así pues, y aunque la ‘música de programa’ solo es realmente interesante si resiste la audición ‘pura’, esto es, al margen de lo que pretenda ‘contar’, el conocimiento de ese programa o argumento será herramienta indispensable cuando pretendamos analizar su forma musical. Esto se refiere, sobre todo, al poema sinfónico más desarrollado —de Liszt en adelante—, porque sí hay poemas sinfónicos analizables como puras formas musicales.