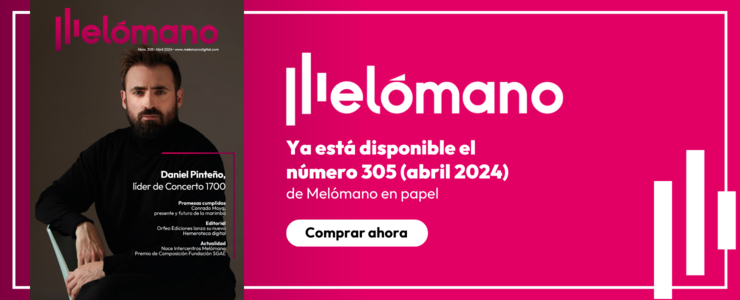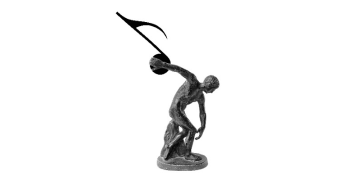Por Tomás Marco
El concepto de patrimonio artístico que circula por estos lares tiene menos que ver con el propio arte que con su capacidad para ser apropiado o vendido. De esa manera, lo que se acostumbra a entender como patrimonio artístico suelen ser edificios más o menos monumentales o cuadros, mucho más raramente papeles y ese es un concepto que se traslada incluso a la legislación sobre bienes monumentales o patrimonio artístico. Queda claro que la Catedral de Burgos o Las Meninas forman parte de nuestro patrimonio artístico, pero ¿es parte de ese patrimonio la Sinfonía de Arriaga? Pues ni legislativamente ni en el ánimo de muchos defensores del patrimonio se puede decir que lo sea. No podemos decir que la música forme parte de un patrimonio artístico español generalizado.
Habría que distinguir entre ciertos soportes físicos de la música y la música misma. En el primer apartado tendríamos los archivos y los instrumentos y en el otro la música como sonido artístico. De una manera formal, para la mayoría de la gente un archivo sí formaría parte del patrimonio artístico pero, aunque España es un país rico en archivos musicales y la atención a los mismos haya mejorado sensiblemente en los últimos tiempos, no parece que estos archivos gocen de la misma protección que los edificios o los cuadros, ni siquiera de la de los archivos documentales.
El propio Estado o las Comunidades Autónomas dispensan mayor protección a los elementos arquitectónicos o pictóricos de determinadas catedrales que a los archivos musicales de las mismas. De los instrumentos podría decirse otro tanto ya que su protección suele depender más de su condición de muebles que de instrumentos sonoros. Bastaría recordar el estado de muchos órganos históricos, cuyas fachadas se conservan pero no suenan (o lo hacen deficientemente), o las dudosas restauraciones que muchos de los mismos reciben. Fuera de ellos, los instrumentos históricos españoles que no son órganos han sido objeto de expolio y destrucción sistemáticos. Y baste recordar que, aparte de algunos intentos bienintencionados pero no muy exhaustivos de ciertos conservatorios, en España sigue sin existir un verdadero museo de instrumentos musicales, cosa que sí ocurre en la mayoría de los países civilizados.
Pero la verdadera naturaleza y la auténtica función de la música es sonar y llegar hasta los auditores y, desde este punto de vista, la inexistencia de un patrimonio musical español es casi absoluta. Y no hay un patrimonio musical español por la sencilla razón de que no hay un repertorio musical español. Y no me refiero a lo que aquí ya he tratado de la no circulación de las obras nuevas sino estrictamente a las que son ya patrimonio histórico.
En una ocasión escuché decir con absoluta facundia a un célebre director de orquesta español que él no programa más música española porque no la había. Y, claro está, como la mayoría de los directores piensan y obran así, han llegado a transmitir a nuestro propio público que eso es una verdad absoluta cunado no es más que fruto de la ignorancia, de la desidia o incluso de una ocultación culpable.
No existe un repertorio español. Las únicas obras que nuestras orquestas repiten con cierta asiduidad son algunas de Falla, el Concierto de Aranjuez (que no otras de Rodrigo) y las orquestaciones de Arbós sobre Albéniz, si acaso el citado Arriaga. Ni siquiera los originales de Albéniz o Granados suben a los atriles. Nuestras orquestas aún siguen saliendo al extranjero —¡Y nadie se sonroja ni las vitupera!— haciendo programas de música española donde lo que suena es Lalo, Debussy o Ravel, o sea música francesa si acaso, en el mejor de los casos, de ambiente español.
¿Y de verdad no hay más? Sin salir de la generación de los nacionalistas ahí tenemos a Joaquín Turina. ¿Cuántas obras suyas son de verdad repertorio en nuestras orquestas? O tomemos una obra maestra como ‘El infierno’ de La divina comedia de Conrado del Campo. En cualquier país sería una obra de repertorio estricto y obligado por no señalar otras obras suyas. Si seguimos con la Generación de Maestros nadie podría explicar coherentemente por qué nuestras orquestas no están tocando a todas horas algunas obras de Guridi, para empezar las Diez melodías vascas. Nadie puede afirmar que ni una sola de las composiciones de Oscar Esplá formen parte del repertorio como no lo hacen las de Julio Gómez ni menos otros maestros de esas generaciones aún más postergados.
Si pasamos a la Generación del 27 ni siquiera podríamos decir que la Sinfonietta de Ernesto Halffter sea una obra que se toque con asiduidad y, por supuesto, menos lo hace el resto del catálogo del autor. Rodolfo Halffter es apenas una loa en los artículos pero no una realidad en los atriles. Lo mismo ocurre con Fernando Remacha, Salvador Bacarisse, Julián Bautista y otros de la misma época. No es de extrañar que los ingleses sigan considerando a Roberto Gerhard como propio dado el entusiasmo que mostramos por programar en España sus obras.
Y todo lo que estoy enumerando, que no es sino una pequeña muestra, no se refiere a esa tremenda música contemporánea que al parecer muerde. Me estoy refiriendo a maestros teóricamente venerados, a autores de música de lo más ‘normal’ y generalmente gustada y celebrada.
Otro director español realizó la sorprendente afirmación de que no había repertorio español porque en España no se componían sinfonías. Pintoresco aserto dado que, por ejemplo, ni Debussy ni Ravel compusieron ninguna sinfonía y no parece que estén ausentes de nuestro repertorio. Pero además es una absoluta falacia. Para un repertorio español no harían falta sinfonías pero lo cierto es que las hay. Desde el dieciochesco Carlos Baguer hasta los compositores más actuales, en España sí se han compuesto sinfonías. Arriaga, Marqués, Bretón, Chapí… y otras excelentes sinfonías en el XIX. Turina, Guridi, Bautista, Gaos, Esplá, Gerhard y muchos actuales después. El que la Sinfonía Ricordiana de Bautista o la Sinfonía Aitana de Esplá, junto a otras, no sean de repertorio es simplemente una negligencia culpable y un atentado al patrimonio musical.
Si salimos de la orquesta no se piense que el panorama es mejor. Ya hemos hablado en otra ocasión de la música coral, y no es cuestión de repetirse, pero si nos vamos, por ejemplo, al piano, nos encontraremos con que el repertorio español se reduce a un puñado de sonatas de Soler, la Iberia y poco más de Albéniz, ciertos Granados y un par de obras de Falla. Si acaso alguna pincelada de Mompou. Sin embargo, la literatura pianística española tanto antigua como moderna es vastísima, desde luego mucho más que la orquestal, y, pese a quien pese, de gran calidad. Bien es cierto que, salvo lo citado, apenas si se enseña en los conservatorios pero parece que tampoco los pianistas desarrollan una gran imaginación a la hora de conocer cosas. Otros instrumentos o hasta el mismo canto nos arrojarían el mismo panorama. Y de la ópera ni, hablemos, casi nadie conoce en España la importancia de un Albéniz en este campo e incluso nuestros teatros han pasado olímpicamente de él en su centenario. Así que ¿para qué hablar de otros?
El panorama no puede ser más concluyente. No existe un repertorio español y por consiguiente no podemos hablar de un patrimonio musical español, al menos en su realización sonora. Pero el trabajo de los musicólogos y de algunos expertos nos alertan sobre lo contrario: el patrimonio musical español no sólo es rico sino que merece la pena. ¿Qué ocurre entonces? Quizá que somos un país de suicidas que no podremos acrecentar el patrimonio futuro porque ni siquiera somos capaces de valorar, cultivar y poner en su justo término el del pasado. De esa manera no podemos exigir que nuestra música sea apreciada fuera simplemente porque ni siquiera aquí la apreciamos.
¿De quién es la culpa? De todos, directores, solistas, enseñantes, gestores, público y, a la cabeza de todo, las autoridades que para eso se supone que están. Y, en el fondo, el hecho de que para la cultura española la música no forme parte de ella.